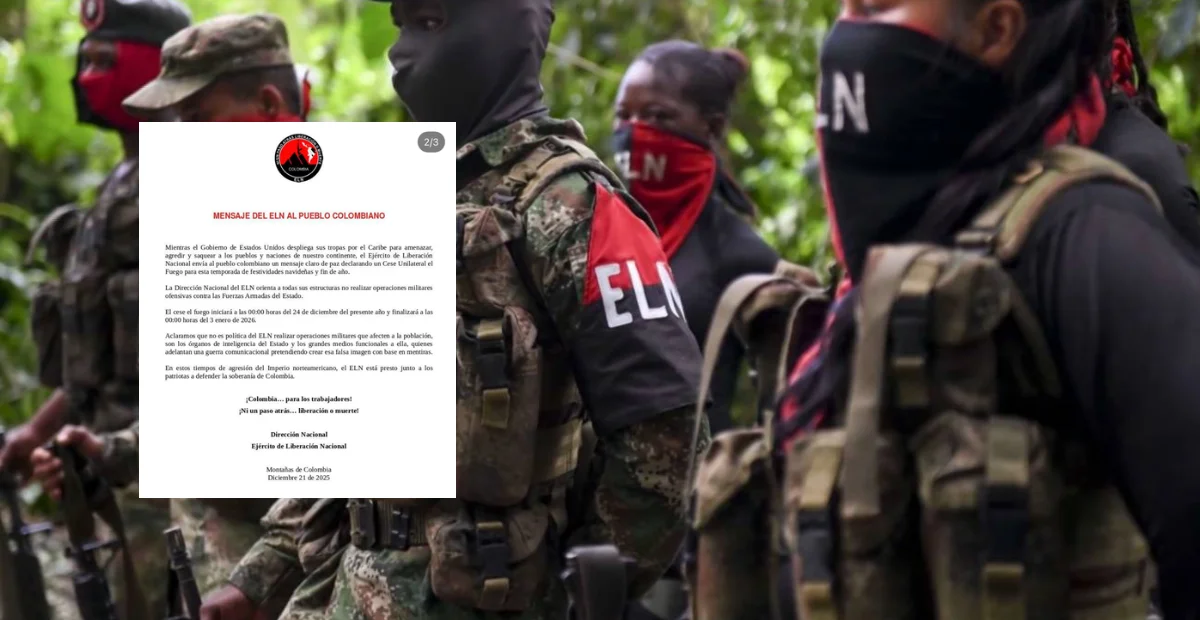De la gallera al cuartel de la policía se debía atravesar todo el pueblo, incluido el centro donde estaba la iglesia, en el camino se le iban sumando más gente gritando vítores y consignas en contra del partido Conservador y lo ánimos se habían calentado porque el apuñalado había fallecido lo que enfureció a la turba. En ese momento, el caos y la razón se divorciaron para siempre, el desenlace fue horrendo.
En el cuartel se encontraban el inspector, el secretario y ocho agentes de la ley, el cual fue completamente sitiado. Primero, empezaron a llover piedras y palos contra la vieja casona, luego, alguien llenó una botella con petróleo y la lanzó contra el tejado, y luego otra, y otra más. En cuestión de minutos aquello era un infierno; en medio de la oscuridad alguien gritó: ¡fuego!
Y aparecieron chopos, escopetas, revólveres, hombres armados con machetes, hachas y garrotes, la policía también abrió fuego contra los agitadores y ahí se desató el infierno; cuando ya no había municiones de lado y lado y no se podían contar los muertos de ambos bandos, la turba entró a la fuerza al cuartel, abrió los calabozos y se armó una carnicería: mataron a machete y a hachazos a los policías, al secretario lo degollaron de un machetazo y lo arrastraron por la calle, igual suerte corrió el inspector a quien le propinaron varios machetazos posterior a una paliza que le fracturaron todos los huesos del cuerpo.
Cuando ya estaba totalmente magullado por la golpiza, lo arrastraron con un caballo hasta la puerta de la casa de mi abuela. El hombre que montaba al animal se bajó y con un machete asestó un golpe seco sobre la cabeza del ensangrentado inspector. El filo hizo que se le abriera y la sangre que brotaba a borbotones se confundió con las demás heridas.
Alguien desde la muchedumbre gritó: “!Vieja, ahí le dejamos a su godo!”. Mi abuela salió de la casa con las manos en la cabeza, se arrodilló al lado del cuerpo y solo atinó a gritar: “!Me lo mataron, me lo mataron esos hijeputas!”.
Agarró el cuerpo y lo levantó metiendo la mano por el cuello y la espalda mientras se lo llevaba al pecho, cuando lo pudo alzar notó que justo al lado donde tenía la cabeza había una piedra partida a la mitad. Esa piedra había detenido el golpe del machete haciendo que solo cortara el cuero cabelludo, lo apretó contra el pecho y mi papá soltó un quejido: “¡Está vivo, está vivo!”, gritó. ¡Ayúdenme a cargarlo!
De la finca del gordo Ávila prestaron un tractor con un zorro a donde lo subieron para traerlo a Valledupar. El viaje fue un suplicio porque en cada hueco y en cada resalto el zorro saltaba lastimando las heridas del inspector. Tenía la cabeza vuelta añicos, tanto que un hueso le sobresalía del cráneo; los brazos y las piernas los tenía morados y las costillas rotas y, por supuesto, expulsaba coágulos de sangre por la nariz y la boca.
Llegó moribundo al hospital de Valledupar, estuvo hospitalizado por más de dos meses mientras se recuperaba, y a raíz de esa experiencia nuevamente mi abuela tomó la decisión de no volver a Codazzi: sentenció que esa tierra no era bendita para vivir con sus hijos.
Alentada por sus hermanas: Celdonia, Letizia, Juana y Corcina, la convencieron de irse para un pueblo donde el bálsamo se había convertido en una bonanza. Decían que todos los hombres de la región se dedicaban a sacar bálsamo y un europeo, que vivía en Barranquilla, llegaba todas las semanas a comprar todo lo que produjeran.
Además del bálsamo y en medio de una planicie verde, como un campo de fútbol, donde pastoreaban carneros y chivos en medio de un cerezal impresionante, la viuda se estableció con sus ocho hijos en un pedazo de tierra que habían adquirido en sociedad con Restrepo y Ariza y donde volvieron a empezar de nuevo.
Aún con la cabeza lastimada y con las costillas maltratadas, incluida unas que nunca sanaron, mi papá se metió en los montes de Lucitania con los hermanos menores a civilizar una tierra que sería el inicio de una etapa de prosperidad. Eso sí, el precio fue lo suficientemente alto para todos ellos y lo que vino después merece la pena seguirlo contando.
Por: Eloy Gutiérrez Anaya.