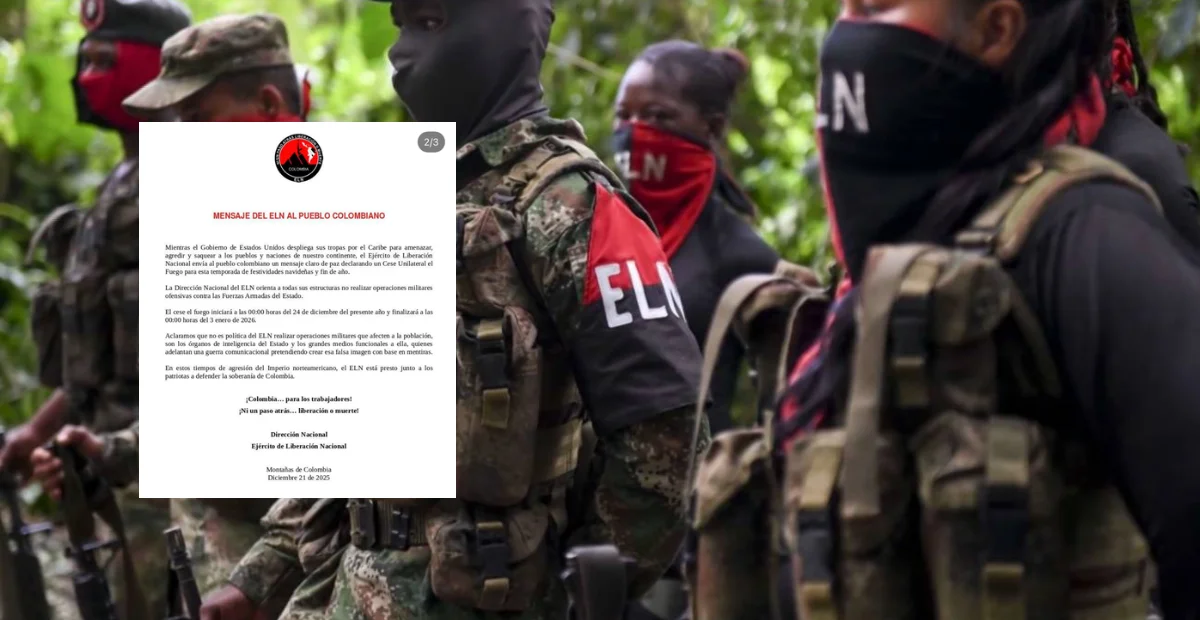Aunque suene un poco blasfemo el título de la columna, no pretendo ofender con el mismo, muy al contrario, tal vez quiero humanizar la esencia divina de lo que somos y por lo que fuimos creados y por eso, antes de escribirla, me tomé el tiempo para comentarla con un amigo que fue sacerdote y comentarle para escuchar su opinión, lo que me impulsó con más fervor escribir lo que hoy comparto con ustedes, mis queridos lectores.
Todo comenzó con un sueño, de aquellos que perduran aunque despiertes, de aquellos que aunque pasen los días lo recuerdas como si aún estuvieras soñando y se afianzan a tu mente, no como recuerdos, sino como actos reales que se aferran a ti en la cotidianidad. Por eso, cuando digo que lo pretendo es humanizar esa esencia divina de lo que somos y por lo que fuimos creados y se encuentra latente en cada una de mis palabras, o más bien en una: amor.
Soñé que era un niño, pero siendo adulto, quizás es porque todos los seres humanos, aunque nos pasen los años, de una u otra forma no dejamos de ser niños, nos anclamos en pensamientos que perduran y que son necesarios para sobrevivir en el trascurso de la vida, que nos ayudan a afrontar las vicisitudes de la misma y los sinsabores de la adultez. Y comienza así mi sueño: fue hace mucho tiempo, al menos eso me contaron, cuando aquel que creó a todos y todo se enamoró y se volvió loco y, es que, desde entonces, heredamos como bien se dice, a su imagen y semejanza, también la locura.
En el sueño exhorté a un viejo, supuestamente a mi abuelo, a que me contara la historia. Él, con la parsimonia que impone el pasar de los años obligadamente al cuerpo, se acomodó con dificultad en una mecedora de bejuco, encendiendo el último tabaco que le quedaba de una caja que le habían traído de regalo en la pasada Navidad. Carraspeó para aclarar la voz y comenzar a contar el cuento que tanto le había prometido a su nieto en la clandestinidad en un rincón del patio, pues sabía, que, si la historia era escuchada por su hija, supuestamente mi madre, el asilo estaba a la orden del día y a la vuelta de la esquina.
Como dos conspiradores nos acercamos en sigilo, protegidos por la sombra de un frondoso palo de mango y entre murmullos se inició el relato prohibido. Empezó como comienzan los cuentos, con aquella frase mágica “Había una vez…” cuando la oscuridad reinaba en el universo y no era necesario tener ojos para ver lo inexistente, un sonido en forma de silbido inaudible se escuchó en aquel espacio negro y eterno. Solo Él podía escucharlo, el gran eterno, el Todopoderoso, omnipotente y omnisciente. Y, lógico, solo Él existía, supuestamente, pues no existía nadie más, o al menos eso Él pensaba. Pues no: afuera, en esa infinita oscuridad, había algo incomprensible hasta para Él y hasta ese momento lo percibía.
Él, que todo lo veía, que todo lo escuchaba, que todo lo sentía, se inquietó ante la presencia de algo que le era extraño, pues no sabía a ciencia cierta qué era, pero, sin duda alguna, hasta para Él, lo lograba inquietar. Su corazón por esos días, aunque aún no se sabía si eran días o eran noches, pues todavía no había separado la luz de la oscuridad, latía provocando truenos que se multiplicaban en aquella inmensidad etérea. A medida que expandía su poder para intentar dar con esa sensación extraña, tuvo la necesidad de iluminar el espacio para hallar lo que no sabía que hallaría y provocó relámpagos, primero fugaces, después un poco más duraderos, seguidos de truenos que se expandían eternamente. Eran sus latidos consumidos en la ansiedad. Quién lo creyera: tenía corazón.
Una palabra surcó por su mente, pues Dios también tenía mente; una palabra desconocida hasta ese momento, pero que fue la causa del origen de todo, al menos ella fue la que lo incitó a crear y a ordenar lo que creaba. Una palabra que crea, que une, que multiplica, que nos enseña el verdadero valor de la vida y, por qué no, de la muerte también. Pues bien, Dios después de muchos eones, intentando hallar lo que su corazón le decía que existía, prefirió suspirar ante aquello que no encontraba y que le causaba emociones, las mismas que transmitió a sus creaciones, impregnando en cada una de ellas la palabra “amor”. Y les anticipo, queridos lectores, que este cuento continúa.
Por: Jairo Mejía.