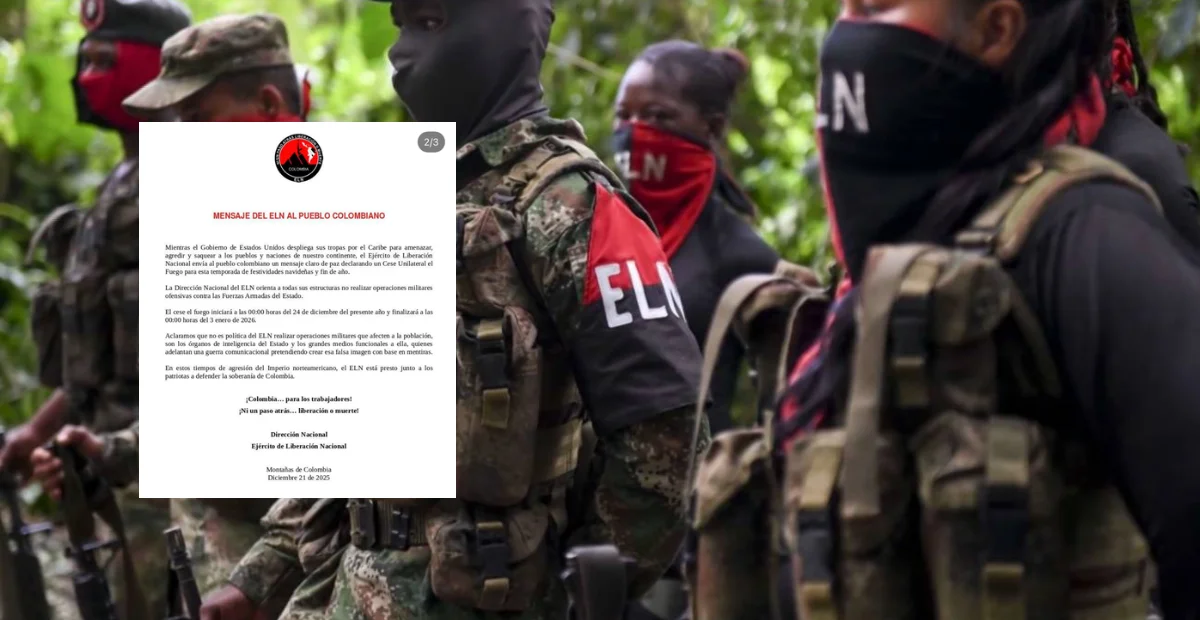Un detalle que se me pasó contarles en la columna pasada, es que literalmente a mi papá lo sepultamos en la finca, y esto se debe a que el cementerio quedó dentro de uno de los potreros que en vida le había regalado a la junta comunal otro pedazo de tierra para ampliarlo porque se había quedado pequeño. Cuando murió, me fui a vivir con mi hermana a esa finca y desde la habitación todas las noches veía por la ventana cómo las luciérnagas hacían un extraño baile que iluminaba todo el panteón; ya les había dicho que en más de una ocasión me escapé a visitar la tumba.
Una de esas noches, y confieso que fue muy reciente a su muerte, andaba con un grupito de mis amigos perniciosos con una guitarra y nos reuníamos en el parque del pueblo a tomar aguardiente o ron, y cuando ya estábamos prendidos o se acababa la botella, nos íbamos a dormir. Curiosamente esa noche no tenía ganas de beber porque era martes y ya el fin de semana habíamos hecho estragos con la parranda, así que toqué y canté con la guitarra para mis amigos hasta que todo el mundo se aburrió y decidimos acabar la parranda y cada quien tomó rumbo para su casa. Podría ser un poco más de las once de la noche, así que el pueblo estaba en una soledad y un silencio extremo, caminé con la guitarra al hombro por la calle central rumbo a la finca; cuando apenas faltaban algunos metros para llegar, recordé que mi hermana menor me había dejado cuidando un pequeño apartamento donde vivía, porque se había ido de viaje para Bucaramanga de donde es oriundo el esposo.
Sabía que no tenía las llaves conmigo así que entré por el patio, salté una paredilla desde la casa del lado y entré por la puerta trasera. Lo primero que hice fue buscar comida en la nevera y recuerdo que frité huevos con tajadas y con la barriga llena y el corazón contento me fui a acostar. La cama de mi hermana era un enorme somier con un colchón abullonado de esos donde te acuestas y sientes que te hundes como en una nube, era una delicia de cama y por eso me las arreglaba para ofrecerme como cuidador cuando ella viajaba. Acerqué lo más que pude el ventilador cerca a la cama y lo puse fijo porque la noche había estado calurosa así que me acosté y empecé a pensar en mi papá mientras miraba para el techo.
Habían pasado quizás unos 20, máximo 30 minutos, de haberme acostado, y sentía que estaba adormecido, pero el calor no me dejaba dormir, así que seguí pensando en mi papá y la enorme tragedia que significaba para mí el que se haya ido de mi vida, pero más angustiado era sentir que no habíamos tenido una despedida amorosa y me reprochaba el hecho de que más bien se había marchado molesto conmigo. Debo reconocerles que mi papá era un hombre tosco, no muy dado a demostrar sus sentimientos hacia los hijos y por ende las frases de cariño o afecto no las demostraba con palabra sino con hechos: ni bueno ni malo, pero ese era su estilo. La última vez que hablamos por teléfono parecía un interrogatorio, que si aún había pasto, que si el ganado escotero lo habían movido para el potrero de atrás donde estaba el palo de limón y que si el parido aún tenía suficiente pasto en el potrero de adelante, que mucho cuidado con ir a dejar morir sus palos de naranja que ya necesitaban que se regaran todos los días porque el verano pintaba severo, etc.
Como las llamadas de larga distancia eran caras en la época, la conversación debía ser así, puntual, rápida y al grano, aproveché los últimos segundos de la llamada para preguntarle cómo se sentía y como seguía de su dolor; recuerdo que me contestó con un seco: “¡Bien, estoy bien!”. Nos quedamos en silencio y vacilé dos veces para decirle por primera vez en la vida: “¡Papi, no olvides que te amo y sé que vas a salir bien de esa cirugía!”. Cuando tuve el ánimo suficiente de hacerlo, sentí el particular sonido del teléfono fijo de la época cuando se colgaba la llamada, fue la última vez que escuché su voz… (Continuará).
Por: Eloy Gutiérrez Anaya.