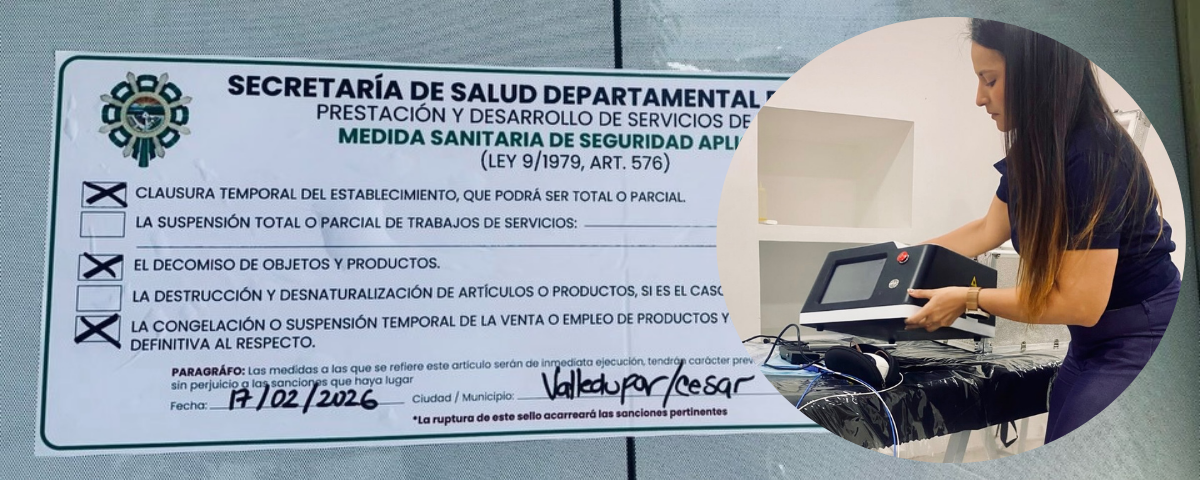Hubo un tiempo, no tan lejano, en que los amaneceres del Valle eran un canto a la vida. El maestro Romualdo Brito los describía con amor, con la ternura de quien contempla la luz dorada filtrándose entre las montañas y los cañahuates, con la esperanza de que cada día renovara la promesa de un horizonte amable y la certeza de que la vida, en su forma más sencilla, era un regalo. Hoy, sin embargo, aquellos amaneceres han cambiado de piel. La luz sigue filtrándose, sí, pero ya no acaricia los corazones: ilumina la incertidumbre, la tristeza y un oscuro silencio que huele a muerte y desconsuelo.
Los fines de semana, que en otro tiempo fueron sagrados paréntesis de sosiego y júbilo, han claudicado ante la reiteración sistemática de la tragedia. Cada travesía por las arterias del Valle se percibe hoy como una procesión bajo el estigma de la premonición; ya no se transita el asfalto, se recorre un vaticinio. La imprudencia al volante ha dejado de ser el exabrupto de un instante para institucionalizarse como un ritual sombrío, una liturgia del desastre que desmantela hogares y reduce la memoria a un puñado de fragmentos rotos. El dolor, cuya naturaleza debería ser el asombro y la excepción, se ha mimetizado con el paisaje hasta volverse una presencia ubicua: impersonal, gélida, inevitable.
La costumbre ha derivado en una suerte de calendario fúnebre donde el imaginario popular aguarda el fin de semana como quien espera el cumplimiento de una sentencia. Los sábados y domingos son ahora las estaciones de una fatalidad que se anuncia en la penumbra y se ratifica con la primera luz del día. Esa interrogante que la prudencia preferiría callar se ha vuelto el saludo amargo de la aurora: ¿a quién se ha llevado hoy la muerte? Y la respuesta sobreviene despojada de toda humanidad, destellando en el frío cristal de una pantalla, mientras en el asfalto los cuerpos guardan un silencio absoluto y los gritos del alma se disuelven, huérfanos, en la indiferencia de la madrugada.
¿Qué necesitamos para aprender? ¿Qué fuerza invisible nos hace tan torpes frente a la evidencia? Me pregunto si es un impulso humano insuperable, una inclinación hacia la vanidad y el egoísmo que coloca los placeres inmediatos por encima de la vida misma, o si, simplemente, somos víctimas de una necedad colectiva. Observamos la tragedia con ojos atentos y corazones indiferentes; la tenemos al alcance de la mano y, sin embargo, no interiorizamos la lección que grita cada accidente, cada pérdida. Parece que la conciencia se ha desvanecido, y con ella, el respeto hacia nosotros mismos y hacia quienes comparten este territorio que habitamos.
Parte del pueblo vallenato —y digo “parte” porque la vergüenza impide reconocer que se trata, quizá, de la mayoría— vive sumido en una carencia de responsabilidad tan profunda como silenciosa. En este mundo invertido, todo tiene culpa, menos quien debería asumirla. El tránsito ha pasado a ser el chivo expiatorio de nuestras faltas: si algo sale mal, el culpable siempre será la calle, el semáforo, la señal, el vehículo… pero nunca la conciencia dormida del ciudadano. Irónicamente, el conductor que atropella, que se pasa un semáforo, que embriaga su juicio con licor y orgullo, se considera inocente, protegido por un velo de negación.
No obstante, resulta una empresa vana intentar desasirse del afecto que este Valle impone. Su geografía persiste en una belleza imperturbable; los ríos y las cumbres conservan esa parsimonia infinita que parece ajena al tiempo, mientras que en el espíritu de su gente late una reserva de ternura que cualquier metrópoli reclamaría para sí. Pero es precisamente allí, en esa fisura donde colisionan la estética del paisaje y la crudeza de la realidad, donde germina una agonía silenciosa. Se manifiesta como una ruptura entre la contemplación y la conciencia, obligándonos a cuestionar la validez de nuestra propia admiración.
¿Qué peso puede tener la lírica de un amanecer si la vida, en su plenitud más vibrante, se extingue con la volatilidad de un suspiro? Carece de sentido la armonía de una música que exalta la existencia cuando el porvenir de la juventud es segado, de forma sistemática, por la guadaña de la imprudencia y la sombra de la ignorancia. El contraste se vuelve insoportable: la naturaleza ofrece un himno a la permanencia, mientras nuestra conducta ciudadana redacta, con una indiferencia aterradora, una crónica de cenizas.
Acaso el Valle, en su muda majestuosidad, nos esté demandando un sacrificio de naturaleza superior: un despertar ontológico que trascienda la mera lamentación y nos erija en custodios de la fragilidad humana. Se nos interpela para recuperar la capacidad de asombro ante el milagro cotidiano del alba, pero desde una responsabilidad vinculante que reconozca la sacralidad de la existencia.
Es imperativo admitir que la tragedia no constituye un evento fortuito ni un error del azar, sino que funciona como un espejo fustigante que devuelve la imagen de nuestras claudicaciones éticas, de la negligencia que ha permeado nuestra memoria colectiva y de una indolencia ciudadana que se ha vuelto estructural.
El aprendizaje auténtico es un acto de valentía que exige confrontar la vanidad que nubla nuestro juicio. Requiere el coraje de anteponer la preservación de la vida a la tiranía del impulso inmediato, reconociendo que la libertad sin prudencia es una quimera cuyo costo se sufraga, invariablemente, con el tributo del silencio y la sangre. Solo a través de esta rectificación del espíritu, donde la decisión individual se entienda como un hilo en el tejido de la supervivencia común, podremos aspirar a que el amanecer deje de ser el escenario de un recuento de bajas y vuelva a ser, finalmente, una promesa de permanencia.
El cambio imperativo comienza por sostenerle la mirada a la tragedia y sustituir esa pregunta rutinaria y deshumanizada por un examen de conciencia riguroso: ¿cuál es mi aporte a la inviolabilidad de la vida? ¿Cómo devuelvo el sentido a la existencia para que este territorio sea, nuevamente, un hogar donde el despertar no esté mediado por el temor?
Por Jesús Daza Castro